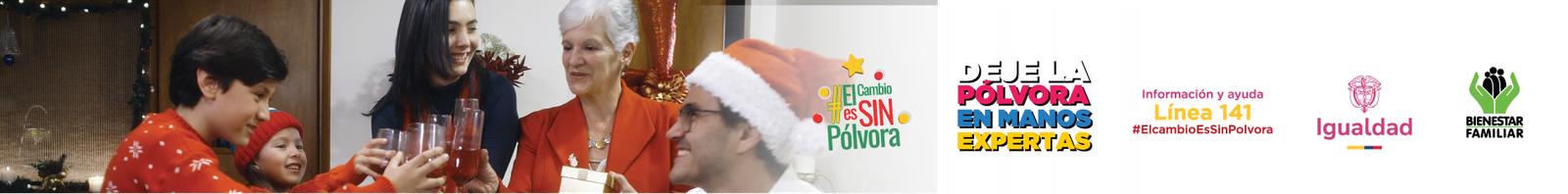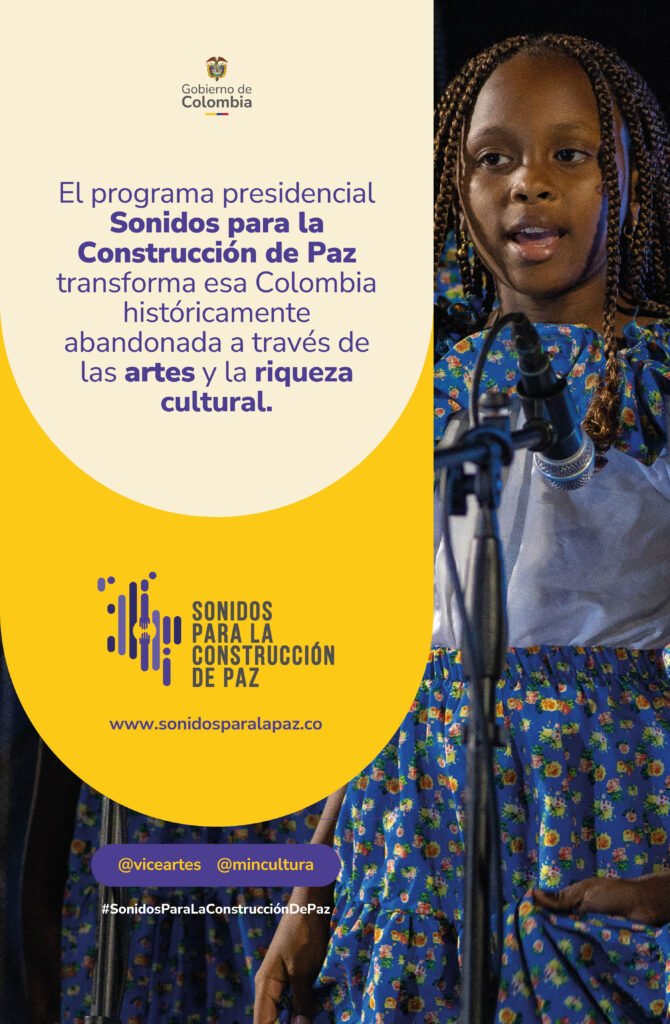“El cine tiene el poder de reconciliar a un país consigo mismo, de dar voz a quienes siempre han sido narrados por otros.”
Arauquita es un lugar de frontera. Tierra de ríos anchos y selvas espesas, de petróleo bajo la tierra y cicatrices en la superficie. Diego Aretz llegó allí con una cámara y una pregunta: ¿cómo contar un territorio sin que la guerra lo devore todo?
No quería hacer un documental sobre el conflicto. Quería mostrar la vida. La belleza que sobrevive, los rostros que resisten, la memoria que no se deja enterrar.
“No quería hacer un documental sobre el conflicto. Quería mostrar la vida. La belleza que sobrevive, los rostros que resisten, la memoria que no se deja enterrar.” En Los países de Colombia, su película, las imágenes no buscan el dramatismo fácil ni la denuncia repetida. Buscan otra cosa: un país que se mira al espejo y se reconoce, tal vez por primera vez.
Aretz habla con calma, pero con la claridad de quien ha caminado esos caminos y ha escuchado esas voces. Sabe que el centro del país ha olvidado sus márgenes, que la historia siempre se cuenta desde Bogotá, que los mapas no muestran todo lo que hay. Esta entrevista no es solo sobre cine, es sobre un país que sigue sin entenderse a sí mismo.
Entrevista de VJ Romero a Diego Aretz
VJ: Empecemos con una pregunta sencilla: ¿Por qué cogiste el título ese de Los países de Colombia?
Diego Aretz: Digamos que los países de Colombia es este poema de Aurelio Arturo, un pedacito del poema de Aurelio Arturo Morada al Sur, y a mí me parece que de entrada es un poema, es un nombre muy político, Morada al Sur, pues evidentemente está hablando de Nariño, que es un país de Colombia, uno de esos países que tiene unas particularidades muy curiosas. Pero también es cierto que los países de Colombia vienen también de una reflexión un poco sobre el centralismo y el federalismo, pero no desde el punto de vista de independencia política, sino sobre todo como de reconocimiento en la diversidad.
Creo que evidentemente Por los países de Colombia es una serie y un inicio de documental que es sobre Arauquita, en donde se plantea como una especie de diatriba, una especie de comentario crítico a ese centralismo del país, de manejarse desde Bogotá, de dirigirse todo desde unas limitaciones conceptuales muy ambiguas, y que viene desde la fundación de la República, en donde, digamos, los criollos, o los independentistas, al tener el país abierto, al haberlo construido, comienzan rápidamente a darse cuenta de que no tienen la estructura administrativa ni política, y en el fondo ni el deseo. Yo creo que ya a finales del siglo XIX, cuando Marroquín se encuentra con este concepto y dice que se siente orgulloso de gobernar un país con dos océanos sin conocer el mar, y no sabemos si lo decía con ironía, pero sobre todo lo decía con una distancia muy grande de esos territorios. Yo creo que Bogotá sentía que podía gobernar todo eso, pero hay otros escenarios.
Ponga usted cuando a Patrick Fonjil el presidente Barco le deja un espacio grande de territorio para el proyecto de Chiviriquete, le dice qué bueno finalmente dejarle toda esa tierra a los indios, porque pues el país no habría sabido qué hacer con todo eso.
Yo creo que ese es un reconocimiento de dos presidentes, en dos momentos históricos muy distintos de eso que llamamos un poco el abandono del centro a esos países de Colombia, que además han sido en su mayoría los escenarios duros del conflicto nuestro, del conflicto político, del conflicto interno. Incluso el conflicto interno es interno precisamente porque se interna en todos los resquicios del territorio, y eso es un poco el juego de palabras, y además al poema de Aurelio Arturo. Era un homenaje a un poeta del sur, un homenaje al poeta de uno de esos países, pero para nombrar los diferentes países de ese territorio que quisimos recorrer periodísticamente, y es un tema también, digamos, como de reconciliación.
Hay una reconciliación quizás en la apuesta también que yo no me había dado cuenta, una reconciliación entre el centro y las periferias, una reconciliación con los otros espacios.
VJ: Pero, a ver, yo creo que ya te estás metiendo en lo que serían los aportes del documental. Digamos aportes a Arauquita, aportes a Colombia, ¿cuáles otros serían? O sea, tú, además de ese reconocimiento de la periferia, ¿qué otros aportes podrías decir que tiene el documental?
DA: Yo creo que un aporte importante es, primero, la memoria gráfica, la memoria cinematográfica y la memoria visual de Arauca. Si uno se pone a pensarlo es mínima. Digamos que es una de las regiones menos documentadas y menos contadas, y eso ha llevado también a que el relato sobre Arauca y sobre esa parte del llano sea un relato extremadamente limitante, es un relato muy limitado, el espacio de esas realidades, y ahí yo creo que hay varias cosas. Y una de esas, que sería chévere resaltar en esta entrevista, es un poco como aportar a esa historia, digamos, la historia cinematográfica y a ese archivo cinematográfico. Ese es uno de los aportes extraños, podríamos decirlo de alguna manera, pero es importante por lo que decía antes, porque el reflejo de un cambio narrativo y el reflejo de un archivo gráfico distinto obviamente crean también un horizonte de sentido distinto para las personas que están o que estamos conociendo ese territorio desde fuera. Y yo creo que eso es muy importante..
VJ: ¿Eso podría ser catalogado como un resultado concreto del documental?
DA: El araucano es un ser escéptico, no es un ser, yo no lo considero de una personalidad romántica, yo lo considero más bien de una personalidad un poco escéptica, pero el documental fue recibido más como un dato concreto y cierto de cosas que se han logrado. Y el asombro también de ese intento del que habla el alcalde, habla de todo ese equipo que estuvo ahí ayudando como en ese intento de un territorio en medio de una guerra, de contar una historia distinta.
VJ: Bueno, digamos, para volver un poco sobre eso, ¿Cuáles fueron tus reflexiones o las del grupo previas y luego qué reflexiones posteriores hubo en torno a la hechura del documental?, ¿por qué llegas a ese documental?, ¿por qué no empezaste con el Cauca?, ¿por qué no empezaste con la costa? Porque la idea era hacer varios documentales.
DA: Sí. Es una idea de varias regiones del país. Ya se había hecho en el Chocó, en el Bajo Baudó y en el Medio Baudó, unos territorios muy complejos también, de muy difícil acceso. Y ya habíamos logrado hacer algo, pero el primero de la serie de Los países de Colombia sí es Arauquita, pero por una situación de coyuntura.
Arauquita este año, y los últimos dos años, digamos, del gobierno del presidente Petro, cuando se abren de nuevo los diálogos con el ELN, naturalmente toda la frontera venezolana-colombiana comienza a tener un realce extremadamente importante para los derechos humanos, para todo, prácticamente. Y entonces, de algún modo, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que reconocer la importancia de ese territorio en este momento, acercarnos a ese territorio sabiendo lo importante que es para los diálogos, que es una de las regiones en donde está mayoritariamente el grupo del Ejército de Liberación Nacional, y entender que es ahí, en esos territorios, donde se debería trabajar la paz, esa fue como la prioridad. Yo conozco al alcalde en un escenario de diálogo nacional, en uno de esos escenarios de diálogo donde está el gobierno, y yo le cuento al alcalde la historia, y él me dice: ¿por qué no? ¿Por qué no le apostamos a Arauquita? puede ser muy importante de cara al proceso de paz, de la paz total, y también de cara a enviar unos mensajes.
Y esa es un poco la idea inicial. Yo viajé para conocer el territorio, para entrevistarme con las personas. Y las ideas pues fueron muy diversas, ¿no? Una pregunta muy importante era: ¿qué papel tiene el conflicto dentro del documental? ¿Por qué le damos un papel al conflicto y cómo le damos un papel al conflicto?
Y evidentemente era muy explícita, no quisimos darle al conflicto un espacio y una vocación o un lugar central del documental, porque pensábamos que eso le quitaría, de muchas maneras, belleza, pero también podría oscurecer el relato sobre ese territorio, y no queríamos eso, no queríamos volver a ese relato, como volverlo una situación de guerra, podríamos decir.
VJ: ¿Cuáles eran las reflexiones previas y las posteriores?
DA: Yo creo que esas eran unas de las reflexiones previas, era también qué tanta importancia le íbamos a dar a la política, qué tanta importancia les íbamos a dar a los derechos humanos, que si queríamos ser explícitos con el tema de la paz, y tampoco lo somos, porque creo que el tema de la paz como subtexto es más potente que el tema de la paz como propaganda. No queríamos caer en eso.
VJ: ¿Y cuáles han sido las reflexiones después de verlo, después de analizarlo?
DA: Yo pienso que es un documental muy reflexionado. Si tú analizas todo lo que sucede en el documental constantemente, yo lo comento dentro del documental mismo, no es un documental que no se autorreflexiona. Todo durante el documental es reflexionado, y eso es superclave, digamos.
VJ: Yo quisiera preguntarte, ¿Cómo percibes la ficción en el documental, o tú crees que en el guion todo es real, como un documental?
DA: Bueno, en el documental como en el cine, digamos que hay géneros, y en el documental también hay subgéneros, ¿no? Está uno más de ficción, está uno más de, digamos, género más político, más realista, más como el gonzo journalism, como el periodismo gonzo, pero realmente en este documental, en cierto sentido, sí hay un hilo narrativo explícito, y hay un guion, Y qué va después de qué, y cómo y el encuentro. Digamos que es muy controlado, no es un reality de alguna manera, no, es muy controlado lo que se quiere contar, pero sin que se llegue a mentir, más bien es qué se eligió contar y cómo.
Sí, en ese sentido, obviamente es una película, y se presentó en las salas de cine. Su inauguración oficial fue en una sala de cine.

VJ: Bueno, aunque eso ya me lo has contestado, pero, de una manera breve, ¿cuál crees que es la importancia para la región de Arauca y Arauquita en Colombia?
DA: Arauca y Arauquita son una de las regiones que tienen más borde de frontera de Colombia con una de las sociedades con las que el país ha compartido más historia política, económica y social, que es Venezuela, y no es en el nivel histórico solamente, sino en la actualidad. Tenemos cinco millones de venezolanos viviendo en Colombia, la migración más grande de los últimos 50 años en el mundo ocurrió en esa frontera. Es una frontera también de una gran riqueza, es una región de una enorme riqueza, con mucha biodiversidad, pero también petrolífera, es una región con unos minerales y un futuro mineral importantísimos, es una región de extremada riqueza y al mismo tiempo una región muy abandonada por el Estado central, y muy dejada de lado, podríamos decir, pero no sólo eso, también es una región con un conflicto vivo. El conflicto más antiguo de América Latina se expresa en esa región, que es el conflicto del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
Entonces, fíjate que son una matriz tremendamente importante, no sólo eso, las planicies de Arauca, sabemos hoy gracias a todo lo que se ha investigado, que para la agroindustria son, después de las planicies del Huila y del Valle , las de mayor potencial agrícola del país y probablemente incluso una de las mejores de América Latina. Lo que quiere decir es que es un lugar con unas potencialidades humanas muy grandes, porque es un lugar donde se va a poder desarrollar la vida de muchas maneras y donde es muy importante entender esa biodiversidad tan bien preservada, incluso, irónicamente, gracias al conflicto. ¿Qué va a pasar con esa biodiversidad? Está el tema económico, está el tema ecológico.
VJ: Una pregunta difícil, porque habla desde la percepción: ¿tú qué crees que buscas transmitir? Es decir, quien lo ve, ¿qué siente que le está transmitiendo el audiovisual? ¿Qué siente que le está diciendo?
DA: Yo creo que mucho color, color y belleza.
VJ: No, no, de acuerdo, pero, ¿tú qué querías transmitir? Es de doble vía la pregunta: ¿tú qué querías transmitir y qué crees que siente la gente?
DA: Yo quería transmitir que, a pesar de todo, es un territorio que tiene muchas cosas bellas para mostrar, y eso era muy importante, y creo que ese fue un punto importante para mí. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que, frente a la gente, lo que más llamó la atención fue la belleza de los espacios que se presentan.
Cuando hay unas imágenes asociativas, que a veces son más sentimentales que realmente intelectuales frente a los territorios. Muchas veces nos muestran una escena de guerra, y nosotros ya construimos una imagen terrorífica de esa escena, y de esos ejemplos tengo muchos. De alguna manera, se quería que esa imagen asociativa que la gente tiene con Arauca y Arauquita se rompiera, como que la asociación a la fealdad se quebrara.
Pensamos que el conflicto es igual a la fealdad, y eso es curiosamente extraño porque muchas veces no. Muchas veces donde hay conflicto es en sitios bellísimos, lugares preciosos para la humanidad y preciosos para la naturaleza. Y de alguna manera creo que eso es uno de los rompimientos narrativos. Cuando la gente ve el documental lo primero que le llama la atención es la belleza de los espacios, porque la vitalidad con que se cuenta todo es una vitalidad con la nunca se cuentan esos espacios, y entonces así se logra percibir la belleza.
Creo que esa no era una apuesta tan importante del documental, fue una apuesta secundaria, pero la apuesta quizás era más que cómo vemos esos espacios tan bellos cruzados y atravesados por la guerra, y de alguna manera esa es una de las reflexiones que surgen, y que es evidente cuando uno ve la riqueza natural que hay allá en algo como el agua, que es impresionante.
Yo quería hablar de eso. Hay un escenario, un caso muy famoso que podríamos citar, y que no está documentado y es, quizás el periodismo sí lo documentó, pero yo lo puedo dar como versión mía, porque yo estuve allá. Yo estuve en Juanfrío, que fue ese famoso pueblo panelero del norte de Santander, y sé que cuando digo panelero tu boca ya siente el dulce. Una de las mamás que trabajaban allá me contó algo que lo más triste para ella y era que los paramilitares habían convertido, y es una historia de guerra en un pueblo panelero, una historia que significa sangre. Mucha gente comenzó a conocer Juanfrío porque era el pueblo donde los paramilitares metían en hornos a sus víctimas, igual que los nazis, pero así no era como lo sentían en el norte de Santander. La gente iba a pasear allá, iba a comer helado, iba a oler la panela y a ver la molienda, y fueron esos hornos precisamente los que se usaron para quemar los cuerpos, porque era lo más práctico, como siempre la guerra abusando lo práctico.
Eso es una enseñanza muy terrible de cómo la asociación del conflicto muchas veces ciega y muchas veces destruye también el imaginario de un lugar, y eso es un daño traumático para esa población, porque seguramente la gente ya no quiere decir que es de Juanfrío, porque van a pensar que es paramilitar o que es asesina o que ha horneado o han sufrido la guerra, que es otra estigmatización. Entonces, creo que esa señora me enseñó a ver el impacto que tiene el relato sobre un lugar y sobre un conflicto en un lugar.
VJ: ¿Qué desafíos se enfrentaron tú y el equipo de producción durante el trabajo de hacer el audiovisual?
DA: Pues el primer desafío es llegar. Llegar es difícil. Para grabar tuvimos que mantener unos esquemas de seguridad inusuales. Tuvimos dos camionetas de escoltas para poder grabar en los distintos espacios donde grabamos.. Hubo cierto temor en un momento por mi equipo y por mí, porque, de todas maneras, como lo digo al final del documental, el documentalista Mauricio Lezama fue asesinado en ese territorio.
Otro reto es cómo hablar de un lugar en conflicto sin caer como en la propaganda, en la mentira, en la exageración, sino mantener un poco el control narrativo de eso, la independencia, creo que eso también es importante.
VJ: Y bueno, para ti personalmente, ¿qué desafíos, digamos, cuando estabas en las lanchas, en todo el recorrido, qué desafíos tuviste o no?
DA: El documental me pone en primera persona a mí, y desafía una pregunta sobre la vida, sobre el derecho narrativo. Y yo creo que es un lugar muy problematizado hoy en día en el mundo.
Es quién tiene derecho a decir qué y sobre qué. Y creo que es una pregunta que hoy está en casi todos los estudios de género, en los estudios políticos, en los estudios coloniales. Y pienso que esa es una pregunta que quizás respondí a través del dejar que los otros fueran los que contaran su historia.
Y finalmente, también es cierto, y aquí quiero ser un poco enfático, que soy un periodista de clase media bogotano, de las grandes clases medias de este país. Soy un periodista mestizo, no soy un periodista blanco, no soy un periodista rico, ni soy un periodista de los medios. Este no es un documental que surja de un medio del poder, sino de un periodista independiente.
Y ese es un lugar muy importante para asumir un relato y para poderlo contar. Es como las condiciones, no digo que legitima lo que digo, pero sí que lo que digo puede tener una neutralidad, no, ni siquiera neutralidad, sino un punto de vista en donde la primera persona que está contando tiene una posición interesante frente a ese discurso que se construye.
Entonces yo creo que ese fue un reto muy importante, pero también cómo no convertir el documental en un acto propagandístico, sino mantener como el relato de que es Arauquita lo que queríamos que se viera, que es la gente la que queríamos que se viera, que son esas historias.
Otro reto, quizás un poco más personal, es cómo llevamos esto, cómo llevamos esto a otros escenarios para que la gente lo vea: la Cinemateca de Bogotá, el Instituto de Paz del Congreso de Estados Unidos, y otros tantos espacios. ¿Cómo hacemos para que se vea y cómo esto me va a vincular a un territorio? Yo sí siento que de muchas maneras estoy vinculado, después de este documental, a Arauquita, y a esa historia, y creo que eso me honra y es muy importante.
VJ: ¿Tienes algunas anécdotas, tristes, alegres, chistosas, que puedas contar?
DA: Puedo contar una de cada una. La triste. Nosotros no queríamos, en principio, como no queríamos hablar del conflicto, no quisimos, porque el propósito del documental no era hacerle un homenaje a Mauricio, pero alguna vez, ya cansados, a la hora de la tarde, estábamos en la plaza del pueblo, y tú sabes que en Colombia la plaza es como el Facebook del pueblo, y estábamos ahí todos sentados, el equipo descansando en el piso, y fue como una brisa que alguien trajo, y alguien habló de Mauricio, y dijo, ah, ¿se acuerdan de Mauricio? Y comenzaron a contar la historia, pero todos sentimos que era como si Mauricio se hubiera sentado con nosotros, en un escenario casi de realismo mágico, como si Mauricio se hubiera sentado a contarnos su historia, y que quizás es un homenaje, ¿no? Usamos la canción de Natalia Lafourcade “yo te llevo dentro hasta la raíz…” fue la canción que le dedicó la hermana a él cuando murió, y creo que todo eso surgió ahí, y eso fue un momento muy triste y muy duro, porque veníamos con otro propósito.
Momentos tristes también, llegar a grabar en un lugar, y ver avisos que dicen Ejército del Pueblo, ELN, todo eso, ver como esas huellas de la guerra en las casas de la gente, que a mí sinceramente me parecen de una violencia absoluta, como marcarle a la gente su casa. Es la violencia a la intimidad, es la violencia al espacio privado, la violencia al derecho a la réplica, es la violencia a la libertad política, es una violencia de muchas maneras, y es una violencia porque es una amenaza, eso también fue muy difícil. Un momento feliz, casi todos, pero, por ejemplo, un momento feliz, que es evidente en el documental, es la parte en que comemos iguana. Es un momento muy chistoso. Todo el que ve el documental ríe en ese momento, porque es un momento icónico del documental. Es cuando yo estoy en eso, y no fue planeado. Realmente el indígena Makaguan nos dijo tengo unas iguanas, “porque si usted no tiene iguanas en su nevera, usted está jodido”, y vamos a ver y es cierto, tiene una nevera con iguanas, y nos la cocina una de sus cuatro esposas, que es cosa compleja, y todo así. Y a mí me parece una locura, y esa locura es parte de todo esto que somos.